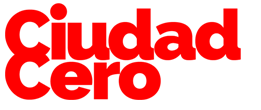¿El intento de asesinato de Cristina Kirchner y el consumado de Charlie Kirk podrá repetirse en esta Argentina actual? ¿Cuántas personas que nos están escuchando creen que todos los problemas del país se resuelven asesinando a un dirigente político con el que no están de acuerdo? Esperemos que ninguna, pero si hubiese personas que piensan así, serían una ínfima minoría.
En general, afortunadamente, casi nadie cree que los problemas se resuelven con la muerte de un individuo. En primer lugar, porque es algo inaceptable desde el punto de vista moral y en segundo lugar, porque es hasta ingenuo. Una sola persona nunca es la salvación, pero tampoco la condena. Son grandes movimientos históricos los que mueven al mundo.
Sin embargo, a pesar de esto, estas personas solitarias, radicalizadas e intensas se reúnen en internet, de dónde sacan insumos ideológicos y hasta logísticos e intentan asesinar a dirigentes políticos o realizar golpes de Estado. Probablemente gracias al desarrollo de internet nunca antes los sectores ultra minoritarios logran tener mayor impacto político.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Es decir, mientras millones de personas democráticas, pero de diferente orientación ideológica vemos absortos como un sujeto con cuernos, vestido de vikingo conduce una horda de trumpistas a tomar un símbolo de la democracia en occidente, como lo fue el Asalto al Capitolio o el asalto al Planalto de Brasil, otros tantos ven una y otra vez el intento de asesinato contra Cristina Kirchner o contra el activista conservador Charlie Kirk.
¿Cómo puede ser que personas con pensamientos tan enfermizos y sostenidos por tan pocas personas logran tener tanto impacto en la coyuntura política? ¿Será que son los únicos que actúan con determinación mientras las mayorías sociales no encuentran rumbo en un mundo que los vive decepcionando? ¿Será que esta es la época de los intensos? ¿Cuánto se potenció esta realidad con el desarrollo de internet y las redes sociales?
«La conjura de los necios» es una novela que retrata a Ignatius J. Reilly, un antihéroe grotesco y misántropo, que vive con su madre en Nueva Orleans y que se ve obligado a trabajar tras un accidente automovilístico. Su mirada sobre el mundo mezcla pedantería medievalista, desprecio por la modernidad y un ego desmesurado lo convierte en un bufón tragicómico. La sátira apunta a la hipocresía social, la mediocridad cultural y la imposibilidad de encajar en un sistema que devora a los excéntricos.
La obra se volvió célebre por su capacidad de combinar humor corrosivo y compasión hacia la marginalidad, mostrando que lo ridículo y lo patético conviven en la misma figura humana. Ignatius encarna esa conjura, la de quienes, incapaces de adaptarse, parecen conspirar contra la lógica del mundo moderno con su mera existencia.
Su autor, John Kennedy Toole, no vio publicada la novela en vida. Tras repetidos rechazos editoriales y hundido en una depresión profunda, se suicidó en 1969 a los 31 años. Recién en 1980, gracias a la insistencia de su madre Thelma y al apoyo del escritor Walker Percy, «La conjura de los necios» salió a la luz y se convirtió en un fenómeno literario póstumo, ganando el Premio Pulitzer en 1981.
Tanto el protagonista de la novela Ignatius Reilly como su autor, John Kennedy Toole eran marginales sociales y requerían una compensación de notoriedad y trascendencia para aplacar el dolor psíquico que conlleva este aislamiento.
Despidos y persecuciones en EE.UU. por celebrar el crimen del activista Charlie Kirk
Vale preguntarnos si esta era de marginales es también la crea hasta mandatarios atravesados por esas heridas. Este parece ser el trasfondo de personalidades como las que se encuentran detrás de quienes dispararon contra Cristina Kirchner, Jair Bolsonaro, Donald Trump, el ex primer ministro japonés u otros políticos.
El 1 de septiembre de 2022 Fernando Sabag Montiel, un hombre que había pasado por empleos informales y un tránsito vital marcado por aislamiento y advertencias de conductas extremas, apuntó a la cabeza de la entonces vicepresidenta argentina y falló por la mecánica del arma, un hecho que dejó al descubierto no sólo una falla técnica sino una fractura social que había incubado resentimientos y una cultura de conspiración en ciertos nichos. Su detención y la imputación de su pareja, Brenda Uliarte, mostraron además cómo círculos íntimos y relaciones precarias pueden convertirse en logística de violencia.
En julio de 2022, Tetsuya Yamagami, un hombre de 41 años, asesinó a Shinzo Abe, exprimer ministro japonés, durante un acto de campaña en Nara. Provenía de un ambiente ordinario, sin antecedentes penales importantes, desempleado al momento del crimen, con un pasado de servicio en la Marina de Autodefensa japonesa pero sin un rol destacado.
Yamagami declaró que su madre había hecho grandes donaciones a la Iglesia de la Unificación y que eso había destruido a su familia, por lo que concluyó que Abe era cómplice al mantener lazos con esa organización. Armó un arma casera y actuó solo, pero su gesto tuvo impacto mundial porque tocó la fibra del conservadurismo japonés y la figura de un líder que simbolizaba poder, tradición y memoria de guerra.
En Brasil, Adélio Bispo de Oliveira acuchilló al entonces candidato Jair Bolsonaro en septiembre de 2018. Diagnosticado con un trastorno delirante, fue declarado inimputable y permanece internado como peligroso para sí y para terceros. Su ataque surgió de una mezcla de convicciones confusas y creencias paranoides que convertían a Bolsonaro en una amenaza existencial, una figura demoníaca que debía ser detenida para salvar al país.
El caso de Thomas Matthew Crooks, en Estados Unidos, muestra otra variante. Un joven de 20 años de Pensilvania, retraído, con buen desempeño académico y sin antecedentes de violencia, votante registrado republicano pero con un historial de pequeñas donaciones a organizaciones progresistas, que el 13 de julio de 2024 disparó contra Trump desde un techo en un mitin en Butler.
El proyectil rozó al entonces expresidente, mató a un asistente e hirió a otros dos antes de que Crooks fuera abatido por el Servicio Secreto. Tenía un rifle AR-15 registrado a nombre de su padre, había hecho búsquedas sobre eventos de Trump y Joe Biden y sobre atentados históricos, pero su ideología era confusa, sin pertenencia a grupos ni diagnósticos psiquiátricos claros. El FBI describió su perfil como un “cóctel incoherente” de ideas. El ataque puso en cuestión la seguridad presidencial y mostró cómo incluso un amateur podía sacudir la campaña.
En otro hemisferio temporal, Tyler Robinson, acusado en septiembre de 2025 de matar al activista conservador Charlie Kirk en un acto universitario, vuelve a poner de relieve cómo jóvenes sin trayectoria política organizada, con acceso a foros en línea y una mezcla de humor cínico, soledad y fantasías de grandeza, pueden traducir la radicalización digital en gestos de violencia letal.
Según reportes, Robinson había hecho bromas en chats antes del hecho y fue identificado rápidamente por cámaras y rastros digitales, prueba de que las subculturas de internet funcionan como incubadora y vitrina de este tipo de conductas.
Cuando se colocan todas estas historias en serie, aparece un patrón nítido: individuos con trayectorias de precariedad económica o simbólica, atravesados por la soledad y el aislamiento, canalizan sus frustraciones a través de discursos de odio, polarización política y narrativas conspirativas que circulan en la esfera pública. El atentado, incluso fallido, es percibido como una vía de inscripción en la historia, un modo desesperado de dar sentido a la propia vida y de pasar del anonimato a la centralidad.
La teatralidad del acto garantiza repercusión porque los medios, las redes y la clase política convierten el crimen en símbolo, en disputa, en agenda. Así, lo marginal se convierte en palanca política no por la coherencia de su ideología, sino por la potencia del gesto y la reacción que provoca.
Al final, más que diagnósticos individuales, lo que emerge es un diagnóstico social: una fábrica de marginales que, mientras produzca aislamiento, precariedad y violencia simbólica, seguirá arrojando a escena sujetos capaces de convertir su desesperación íntima en episodios que sacuden a la política global.
Quién es Erika Frantzve, la esposa del influencer trumpista baleado: de Miss Arizona a viuda que promete «gritos de guerra»
¿Cuánto de esta amplificación de la voz de los marginales tienen que ver con la revolución digital y el surgimiento de las redes sociales? Las redes sociales se han convertido en máquinas de confirmación: en lugar de abrir horizontes, muchas veces estrechan la visión. El mecanismo es sencillo y perverso a la vez: los algoritmos priorizan lo que genera interacción, y lo que más mueve a interactuar es lo que ya nos resulta familiar, lo que confirma nuestras creencias previas.
Cass Sunstein, en #Republic (2017), explica que esta dinámica produce “cámaras de eco” donde las opiniones extremas no sólo se consolidan, sino que se radicalizan al ser reforzadas por pares. Es decir, cuanto más tiempo alguien pasa en un entorno digital, más probable es que termine convencido de que su punto de vista es el único legítimo, aunque sea disparatado.
El psicólogo Leon Festinger, ya en 1957 con su teoría de la disonancia cognitiva, advertía que las personas buscan reducir el malestar que produce encontrarse con información contraria a sus creencias. En redes sociales, esta tendencia natural se convierte en un hábito estructural: se bloquea, se silencia, se desliza hacia un entorno cada vez más homogéneo. Así, quien cree que la Tierra es plana encuentra miles de usuarios que refuerzan esa creencia; quien piensa que el 5G transmite enfermedades verá algoritmos que, al detectar su interés, lo inundarán con videos, memes y “pruebas” del supuesto complot.
Eli Pariser, en The Filter Bubble (2011), mostró cómo los algoritmos de Google y Facebook tienden a seleccionar contenidos a la medida del usuario, encerrándolo en un universo donde nunca aparecen datos que cuestionen su cosmovisión. Lo que Pariser llamó “burbuja de filtros” es la condición perfecta para que las ideas más delirantes prosperen: se invisibiliza todo aquello que las refutaría y se amplifica cada guiño que las valida. El resultado es un mundo digital paralelo, donde las teorías conspirativas parecen hechos y la fantasía se confunde con evidencia.
Zeynep Tufekci, socióloga especializada en cultura digital, lo sintetiza con precisión: las plataformas no son neutrales, sino que empujan a los usuarios hacia contenidos cada vez más extremos porque eso mantiene la atención y, por lo tanto, el negocio publicitario. En su libro Twitter and Tear Gas (2017) muestra cómo los mismos mecanismos que sirven para organizar protestas también pueden llevar a la radicalización política. En este sentido, la frontera entre lo absurdo y lo peligroso se vuelve muy tenue: basta con que un individuo aislado se sienta respaldado por una comunidad online para que una fantasía se traduzca en acción.
El refuerzo constante de las ideas propias, incluso de las más delirantes, no se da sólo por la oferta algorítmica sino también por la lógica de validación social. Cada “me gusta” o retuit funciona como microaplauso que otorga reconocimiento simbólico. Pierre Bourdieu hablaba de “capital social” para referirse a los vínculos y prestigios que circulan en un campo; en las redes, ese capital se mide en interacciones. Para alguien que se siente marginal, encontrar cien desconocidos que festejen su ocurrencia conspirativa puede equivaler a una consagración.
En síntesis, las redes sociales son menos un foro de intercambio abierto que un espejo deformado. No corrigen la locura: la amplifican. No desafían el prejuicio: lo abrazan. Y lo hacen con la potencia multiplicada de millones de pantallas que funcionan como una validación infinita. Lo que en otro tiempo quedaba en la mesa de un bar o en el margen de un panfleto, hoy se reproduce a escala global y con apariencia de verdad.
Como advierte Sunstein, el gran desafío contemporáneo no es sólo la desinformación, sino la incapacidad estructural de escuchar lo distinto. Mientras tanto, las redes celebran cada clic como triunfo, aunque lo que se consolide sea un castillo de delirios compartidos. Por esta razón, personas que tienen ideas violentas, pueden sentir confirmadas sus teorías por personas en todo el mundo que representan un mínimo porcentaje de usuario de internet, pero un número total de miles.
De esta manera se van conformando comunidades de internet como los seguidores de teorías conspirativas como Qanon o los «incels», célibes involuntarios que odian a las mujeres, que son generadores de conversación y hasta de sentido común. Por ahora, las redes son territorio donde predominan los intensos.
Por otro lado, estamos hablando de la facilidad con la que personas con este tipo de ideas violentas se encuentran en foros y redes sociales. Pero, ¿cuánto falta para que cualquier persona pueda acceder a tecnología para realizar sus atentados? Pienso en drones, micrófonos tamaño micro y hasta armas. En breve, si no logramos generar instancias de debate social más amplias en las que este tipo de personas sean contenidas por la sociedad y sus ideas se vean contrastadas con las de otras personas, habrá cada vez más asilados sociales que puedan torcer el rumbo de la historia con un simple acto individual.
Queda una pregunta filosófica, que tal vez pueda ayudarnos a pensar en este problema: Si estas personas son producto de la sociedad, ¿hasta qué punto podemos desentendernos de su actuación? ¿No serán instrumentos de un trauma social que se expresa de esta manera y tenemos que sanar?
En el poema de Jorge Luis Borges titulado «Ajedrez» hay una verso célebre que dice: “Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía?”. Es decir, el jugador cree controlar a la pieza, pero en realidad está controlado por Dios y Borges se pregunta que Dios controla al primero.
Es relativamente sencillo quedarnos tranquilos de que son casos aislados y no tienen nada que ver con nosotros, pero evidentemente la proliferación de casos, hace que debamos empezar a preguntarnos si la vida que estamos llevando no deja peligrosamente aislados a un sector de la sociedad. Entre los jóvenes del mundo, cada vez hay más casos de los llamados school shooters, es decir, jóvenes que en general son víctimas de bullying que luego toman un arma y le disparan a sus compañeros.
Los estudios más completos indican que desde 1970 hasta 2022 el número anual de tiroteos escolares en Estados Unidos. aumentó significativamente; se pasó de unos 20 incidentes en 1970 a 251 en 2021. Además, la probabilidad de que un niño de entre 5 y 17 años resulte víctima de un tiroteo escolar se multiplicó por más de cuatro en esas décadas. Según Statista, al 19 de junio de 2025 se registraron 116 incidentes de tiroteos en escuelas K-12 en EE.UU. En 2024 hubo 323 tiroteos escolares en EE.UU., según una base de datos que incluye casos donde un arma es usada, exhibida o una bala alcanza propiedad escolar. Esa cifra marca un ligero descenso.
En Argentina, los tiroteos escolares son eventos poco frecuentes pero han mostrado un aumento preocupante en los últimos años, desde la masacre de Carmen de Patagones en 2004, donde un estudiante de 15 años mató a tres compañeros e hirió a cinco, hasta incidentes más recientes como el caso de Ingeniero Maschwitz en abril de 2025, cuando un grupo de estudiantes planificó un ataque armado en WhatsApp que fue intervenido por la policía antes de que ocurriera. Este mes, en La Paz, Mendoza, una adolescente de 14 años disparó dentro de la escuela y se atrincheró sin dejar víctimas fatales.
Tiroteo en Minneapolis: el ataque a una Iglesia católica dejó al menos 19 muertos, entre ellos dos niños
Detrás de estos hechos hay múltiples factores que contribuyen a su aparición, como el acoso escolar que sufren muchos de los agresores, el acceso ilegal a armas a pesar de las leyes estrictas, y la influencia de contenidos violentos en redes sociales y videojuegos que pueden normalizar comportamientos agresivos. Frente a esta realidad, las autoridades y comunidades educativas han implementado estrategias de prevención que incluyen programas para detectar y abordar casos de bullying y violencia escolar, capacitación docente para identificar señales de alerta y manejo de crisis, y colaboración con fuerzas de seguridad para incrementar la presencia policial y prevenir delitos.
El pasaje del dolor psíquico, la frustración o el sentimiento de inferioridad a la violencia verbal primero y física luego es evidentemente un elemento del clima de época. Como nunca, presidentes como Trump, Milei o Bolsonaro insultan oponentes o personas que piensan distinto en redes sociales y se promueve el odio y la agresión desde los principales lugares de poder político. “No odiamos suficiente a los periodistas”, es una frase que el Presidente utiliza varias veces por semana. Ya se nos insulta, ataca económicamente y denuncia penalmente, ¿qué implicaría odiar más por parte de estos sectores que no sea una agresión física?
El contrato social del que hablaba Hobbes, según el cuál todos delegamos una parte de nuestra libertad y nuestros impulsos agresivos en un soberano para no estar matándonos entre nosotros, parece resquebrajarse gradualmente en ciertos sujetos. Esto, según analistas como Piera Aulagnier se desarrolla en la infancia.
Según Aulagnier, «el contrato narcisista» es un pacto de intercambio recíproco entre el sujeto y un grupo social (familiar o más amplio) donde cada uno espera algo del otro: el grupo ofrece reconocimiento y apuntalamiento para la formación del Yo del sujeto, y el sujeto se compromete a repetir ciertos enunciados, valores e ideales del conjunto social para asegurar la continuidad del grupo. Este contrato, fundamental para la inserción del sujeto en la vida social, se basa en la espera de que el individuo se convierta en un ideal social a través de identificaciones y un proyecto identificatorio.
Siguiendo las enseñanzas de uno de los padres de la sociología, Emilie Durkheim, esto no tiene que ver con la crisis en la sociedad. Según Durkheim el desarrollo de las sociedades hace que cada vez las personas tengan lazos de solidaridad personales más débiles. Cada uno vive absorto en su vida y en su trabajo cada vez más especializado. Esto genera anomia en los individuos, es decir, el sentimiento de soledad y falta de valores compartidos.
Según Marx, la radicalización y violencia de estos sujetos tiene que ver con un síntoma de una sociedad enferma, en la que la explotación y la mercantilización de la vida vuelve menos reflexiva a las personas, las embrutece y las aliena. Sea como sea, evidentemente es un problema que debe atenderse.
En 1994, una canción conquistó el podio de los rankings en Estados Unidos y luego en todo el mundo. Beck, un joven músico que no lograba trascender y pasaba penurias económicas publicó «Loser», un tema que salió accidentalmente y mostraba sus más profundas miserias y frustraciones. El tema fue un éxito porque sintonizaba lo que sentían los jóvenes en los noventa que enfrentaban la desindustrialización, desempleo y falta de perspectivas de aquella década.
Beck, lejos de volverse violento, convirtió su frustración y ansias de trascendencia en un producto artístico, logró canalizarlo y ayudar a millones que se sentían igual a entender que no estaban solos resignificando esta misma palabra que podía ser un insulto o un término lesivo para la propia autoestima.
Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi
TV/ff